Mi siglo
- Juan Carlos Canales
Para Arturo y Sabina, por sus diecinueve años juntos;
a Olga, en el alma
La desobedencia, a los ojos de cualquiera que haya leído la historia, es la
virtud original del hombre.A través de la desobediencia es que se ha progresado. A través de la
desobediencia y la rebelión.
O. Wilde
La larga posesión del poder quita el sentido.
J. Martí
Quien no se deje poseer por los fantasmas está perdido.
E. Alberto
I
Nací en septiembre de 1959, unos meses después de la entrada triunfal de Fidel a la Habana; exactamente, 20 años después de la muerte de Freud y 14 antes de la de Neruda. Ese mismo año de 1959 se publicaron “El tambor de hojalata”, “Las buenas conciencias” y “Las armas secretas”, respectivamente. Y un dato curioso: se comercializaría el DIU, dispositivo que, junto al posterior desarrollo de los anticonceptivos, provocaría otra de las grandes revoluciones del siglo XX: la separación definitiva entre sexualidad y reproducción.
De alguna manera, mi vida ha marchado a la par de la Revolución cubana, y no sólo cronológicamente, sino como el referente más importante -junto a la República española- de mi educación sentimental; educación sentimental que tiene como sustrato la “Utopía” y se desdobla en un modo particular de pensar la política, la literatura, el amor, la amistad. “Entre Marx y una mujer desnuda” fue, tal vez, la novela que mejor recogió los derroteros de mi generación. Incluso, como lo he señalado ya, la Revolución cubana fue uno de los puentes más sólidos que me unió y me separó de mi padre; él, un liberal de cepa, escéptico de las promesas de completud en la tierra.
Pero lo que quiero subrayar, más allá de mi historia personal, es que la Revolución cubana -y, particularmente, “Fidel”- marcó, definitivamente, la segunda mitad del siglo XX, al menos en nuestro continente. Gracias a una y otro, América Latina y lo que eufemísticamente se llamó “El tercer mundo” emergieron de las sombras de la historia, cobraron un papel protagónico en el concierto internacional y, sobre todo, nos obligaron a pensar un destino distinto para nuestros países, lastimados por la pobreza, la injusticia, el autoritarismo y las guerras imperiales.
“Cuba” provocó una nueva forma de polarización de la Guerra fría. La crisis de los misiles, en la que la isla sólo jugó un mero papel instrumental, fue el evento más visible, pero no el único. Varios movimientos políticos, desde “Montoneros” hasta algunos grupos que participaron en el 68 mexicano, y posteriormente, Guatemala, Nicaragua o El Salvador, ante el incuestionable fracaso de la democracia, optaron por la vía armada. A este respecto, el papel que jugó la joven revolución como materia de exportación no sólo no fue homogéneo, sino contradictorio. El caso de México lo ejemplifica : Cuba informaba oportunamente a nuestro país sobre los militantes que iban a entrenarse allí; las condiciones de la salida del Che hacia una aventura que parecía destinada a fracasar de antemano continúan interrogándonos acerca de una posible ruptura entre él y Fidel; la información sobre las consecuencias para el pueblo cubano sobre la guerra en Angola todavía está pendiente. América volvía a incendiarse y Cuba vivía su mayor momento de júbilo: la disminución del analfabetismo a tasa cero, la indudable calidad de su sistema de salud, el fortalecimiento de la vida cultural y deportiva, etc. Pero también hay que señalarlo: la riqueza cultural de la Nueva Cuba no nació de la noche a la mañana; se remonta a una de las tradiciones más ricas de América, al menos desde el siglo XIX.
La reacción de las oligarquías locales, ante la “amenaza comunista” se dejó sentir de inmediato: dictaduras, asesinatos masivos, desaparición de poblaciones enteras, como en Guatemala, encarcelamientos, exilio. Según el Informe Sábato, Argentina cuenta con 30,000 mil desaparecidos durante la dictadura; en Chile un número similar han declarado haber sido torturados en el periodo que abarca el gobierno de Pinochet; Uruguay obligó al exilio a más de un millón de habitantes.
Posiblemente fue el otorgamiento del Premio Nacional de Poesía a Heberto Padilla y, posteriormente, el caso Arenas, con el antecedente de Cabrera Infante y Lezama Lima, sin duda, las grandes figuras tutelares de la literatura cubana del siglo XX, los que empezaron a mostrar las fracturas del régimen castrista. El “progreso” de la revolución también se levantaba sobre cientos de víctimas: persecución de la disidencia, aplastamiento de los derechos sexuales de la población, una jerarquización social determinada por la relación con el Partido, el culto a la personalidad, el fracaso de los planes quinquenales, teniendo como principal cifra la “Zafra”. El mismo “bloqueo” transitó de una dolorosa realidad al mito por el cual se legitimaba el ahorcamiento de la sociedad cubana hasta la asfixia.
En 1997, se publicó una de las más extraordinarias novelas cubanas de los últimos años, dejándonos ver el otro lado de la revolución. Me refiero a “Informe contra mí mismo”, de Eliseo Alberto, “Lichi”:
Y para amargarme la vida, me dejaron solo en la oficina, ante dos
pulgadas de papeles con media docena de expedientes, casi todos
escritos en mi contra y firmados de puño y letra por antiguos condiscípulos del
Instituto, vecinos del barrio y algún que otro poeta o trovador, de esos que solían
visitar el patio de mi casa para decir o cantar sus versos a mi padre, al calor de la
noche habanera, entre copas de ron y coplas de esperanza. Revisé los informes con una
mezcla de terror, curiosidad y desconcierto…
… Unos contra otros, otros sobre unos, muchos cubanos nos vimos entrampados en la red de la desconfianza. Los responsables de vigilancia de la cuadra rendían cuentas en los Comités de Defensa de la Revolución sobre la presencia de turistas y sospechosos en la zona, la combatividad de los vecinos y la música contrarrevolucionaria que se escuchaba en las fiestas del barrio ( Celia Cruz, por ejemplo ). Los compañeros de aula avisaban a los dirigentes de las organizaciones estudiantiles sobre las tendencias extranjerizantes y las preferencias sexuales de sus condiscípulos. Los compañeros del sindicato informaban a la administración de la empresa sobre cualquier comentario liberal de otros compañeros del sindicato. El babalao de Guanabacoa daba razón de lo que habían dicho sus caracoles de santería al profesor de marxismo-leninismo que había ido a consultar a los orishas sobre si podía subirse o no a una balsa rumbo a Maiami. El activista de Opinión del Pueblo dejaba en los buzones de los municipios del Partido un parte sobre lo que su esposa había escuchado en la cola del pan o la peluquería…
II
Tras la caída del Muro en 1989, momento que marca, junto al de mayor gravedad de la guerra en Bosnia ( 1992) el fin del siglo XX, según Hobsbawm, no me dejé arrastrar por la atmósfera anticomunista y antimarxista que permeó gran parte de la inteligencia occidental y latinoamericana. Mucho menos, por el ambiente de fatalidad, escepticismo o culpabilidad que alcanzó a muchos. Para mí, fue claro desde el primer momento, no confundir la “traición de los clérigos” con la renuncia al espíritu crítico frente a un nuevo ordenamiento mundial que ya mostraba claros signos de barbarie, perfilado tanto por una nueva oleada universalista del capital como por la sanguinaria exacerbación de los “ microrrelatos” políticos: raza, religión, etc. El “fin de la historia” no sólo no nos había llevado al reino de la libertad, como supuso Fukuyama, sino nos empujó a nuevos infiernos históricos. “Bienvenidos al infierno” rezaba una pinta a la entrada de Sarajevo. Sí, se derrumbó la utopía socialista, pero no tardaría en venirse abajo, también, la utopía liberal; las Torres gemelas serían su más clara señal. La promesa del Liberalismo, sostenida en cuatro principios: un mejor reparto de la riqueza, la ampliación de la esfera de la justicia, la tolerancia y el apego a la ley, se han quedado hundidas en el fondo de la realidad desde el final de la centuria pasada, hasta el día de hoy. Como contrapunto, la regresión conservadora de la década de los 80s tuvo como rasgos principales el ensimismamiento, una profunda crisis de otredad , la exacerbación de una ética narcisista. Y lo peor, los límites sobre los cuales se había levantado el edificio capitalista clásico se desdibujaron hasta ser introyectados en lo más hondo de la condición humana.
En 1994, la aparición del Movimiento Zapatista nos hizo replantearnos temas esenciales del debate público; el significado de la palabra comunidad, el tema de la justicia y la diferencia, la necesidad de repensar nuevas categorías para el sujeto y la subjetividad contemporáneos, una concepción de la historicidad no teleológica, la crisis del Estado nacional, etc., pero principalmente, la articulación de los valores universalistas de los movimientos de liberación modernos con la particularidad histórica .
La muerte del comandante Castro, más allá de la polarización que ha provocado, mostrando la sobrevivencia de las convicciones ideológicas por encima de una ética de la verdad, nos obliga a pensar la tensión entre libertad e igualdad, el lugar de la pluralidad, la diferencia y la tolerancia en el mundo contemporáneo, la relación entre pasado, presente y futuro, el significado de la palabra comunidad. Al mismo tiempo, nos exige reflexionar sobre la singularidad de los fenómenos históricos para su mejor comprensión. Tras un siglo de descalabros, posiblemente no haya lugar para la utopía, pero no podemos renunciar a la esperanza de construir un mundo más decente para todos.
En algún lugar de Puebla, a 28 de noviembre del 2016
Opinion para Interiores:
Otras Opiniones
-
 Ruby SorianoLa Beli "preciosa"
Ruby SorianoLa Beli "preciosa" -
 Gustavo Santín NietoIngreso asegurado
Gustavo Santín NietoIngreso asegurado -
 René Sánchez JuárezLa continuidad de Novoa en Ecuador
René Sánchez JuárezLa continuidad de Novoa en Ecuador -
 Alejandro Carvajal HidalgoHecho en México
Alejandro Carvajal HidalgoHecho en México -
 Alberto Jiménez MerinoFaenas comunitarias con sopa de piedra poblana
Alberto Jiménez MerinoFaenas comunitarias con sopa de piedra poblana -
 Rocío García Olmedo¿Es obvio?
Rocío García Olmedo¿Es obvio? -
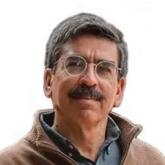 Víctor ReynosoDe regreso al siglo XX
Víctor ReynosoDe regreso al siglo XX -
 Pablo Ruiz MezaPensión Bienestar, fondo Infonavit y cobranza delegada
Pablo Ruiz MezaPensión Bienestar, fondo Infonavit y cobranza delegada
Anteriores

Es profesor jubilado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). Por más de veinte años condujo el programa radiofónico El territorio del nómada.
