¿Qué hacemos con el municipio?
- Ociel Mora
El municipio mexicano nació de la estafa política de Hernán Cortés para evadir la justicia del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que lo perseguía por desobediencia.
En los apuros por la disputa del título de adelantado, el conquistador inventó el ayuntamiento de La Villa Rica de la Vera Cruz y nombró regidores a sus capitanes (todos españoles).
Sin proponérselo, el conquistador fundó la soberanía nacional en el nuevo mundo (en una fecha que pudo ser entre el 15 y 25 de mayo de 1519. De por entonces es la primera Carta de Relación, extraviada).
El nuevo cabildo nombra a Cortés, Capitán General y Justicia Mayor. Con aquel acto no satisfizo ningún interés general, por decirlo de alguna manera.
Fue una estratagema para salvar el pellejo y evitar la horca de manos del gobernador de Cuba. Velázquez era implacable, amén del odio que se profesaron hasta la muerte de ambos.
500 años después de su fundación en el estado de Veracruz, el municipio literalmente languidece en la misma condición de estafa política, o de hermano mayor ilegítimo.
Ahora se trata del federalismo, pues los poderes superiores le regatean las competencias y atribuciones que le corresponden por ley, pero sobre todo las prerrogativas, para hacerse valer ante sus gobernados.
Los ayuntamientos, como se ve, son reducidos a meras oficinas administrativas dependientes de las entidades federativas, no obstante, el mandato popular de sus titulares.
Cualquier director de Gobernación o Finanzas se siente con pleno derecho de reprender e incluso regañar a presidentes particularmente los de pueblo, amén de hacerlos presa fácil para el negocio.
Guillermo M. Cejudo afirma que el federalismo es un arreglo para procesar la pluralidad cultural, territorial, ideológica.
Se trata de una de las principales características del país y a su vez su mayor dilema de gobierno: procesar la heterogeneidad en un ambiente de consenso en la que todos los actores pierden para a su vez ganar algo.
He aquí una de las grandes virtudes de la democracia. De gobernar con base al acuerdo y no el conflicto, como desde el púlpito supremo se anima todos los días.
Puebla tiene una existencia social, étnica, cultural, política y geográfica de las más abigarradas, junto con Chiapas y Oaxaca.
Tal vez se trate de su mayor fortaleza no reconocida; vilipendiada e incluso perseguida, por la ignorancia y el racismo colonial que aún no se acaba de superar.
Los usos y costumbres como forma de gobierno de los pueblos indios tienen una tímida categoría de ley, pero al fin ley. En los hechos tienen impedido su ejercicio.
Los que han estudiado el municipio como órgano de gobierno concluyen que la solución a los grandes problemas nacionales pasa por la intervención de los gobiernos locales.
Pero los gobiernos locales son abolidos por el peso de un doble y a veces impúdico centralismo: el federal y el estatal. El federalismo mexicano hace de los municipios lo que Cortés con el ayuntamiento: una manipulación ideológica.
El federalismo no sólo puede traducirse en el mejor instrumento para procesar la diversidad territorial y social, como cause de los conflictos regionales, sino que en su justa aplicación está destinado a mejorar la eficiencia de gobierno.
Un territorio como la Sierra Norte en el que intervienen hasta tres niveles de gobierno, con cabezas debidamente electas por los votantes, con competencias y atribuciones divididas, no es para que acuse los niveles de pobreza y rezago que indican las cifras oficiales.
¿Qué ha fallado ahí? En las sierras poblanas no hay gobiernos, hay cacicazgos con nuevas y viejas características (la bibliografía al respecto es abundante). La estabilidad política local se mantiene sobre esa figura inicua, que niega los avances en democracia y libertades.
Sin libertades y democracia no hay progreso. No lo digo yo, lo dice la información oficial y académica.
El dato contundente de mi dicho es que, en 200 años de gobiernos nacionales independientes, nunca un indio de comunidad ha gobernado la alcaldía de su municipio.
Esas figuras de gobierno se mantienen inalterables como hace 500 años, cuando por mandato de la Corona se fundaron las alcaldías mayores, entonces como ahora, reservadas a los blancos de razón.
Los indios, como se dispuso entonces, sobreviven en las regiones de refugio (comunidades) con sus mayordomías, y estructuras propias de gobierno, que entran en contradicción con la oficial.
Pero en muchos aspectos son mucho más democráticas, solidarias y respetuosas del medio ambiente.
Pues bien: uno de los grandes cambios en la estructura del municipio en lo que va del nuevo siglo es la reforma electoral mediante la cual los presidentes en funciones pueden optar por la reelección inmediata.
Dos testimonios a la vista muy aplaudidos: en la capital de la entidad con Eduardo Rivera Pérez, quien se acogió a la reelección intermedia; y Eduardo Romero, en Pahuatlán, que ganó desafiando la fuerza de los partidos, pero concitó el apoyo de un movimiento ciudadano que sólo se vio al cambio de milenio, con Santos.
El reto es promover la eficacia gubernativa en los gobiernos locales, y para eso no bastan las reformas electorales; hay que meterle mano a la estructura de gobierno. Una estructura que se mantiene con las reglas del siglo XIX.
Se ha combatido el presidencialismo federal, pero no el local; se ha impulsado la transparencia y rendición de cuentas; la evaluación y la supervisión; el combate a la corrupción, pero nada se ha hecho para modificar el ayuntamiento (Oliver Meza, Nexos, 2015).
Un tema que no ha merecido la suficiente atención son los costos millonarios de las candidaturas-campañas a presidentes municipal en los pueblos pequeños de las sierras; la que menos precisa son sumas de entre cinco y diez millones de pesos.
Allí es donde se aloja y reproduce la mayor fuente de corrupción gubernamental, porque ese dinero, más temprano que tarde, sale de las arcas municipales. Es el mayor mal de la democracia, que la socava y pone en riesgo.
Otra cuestión igualmente preocupante es que, para muchos parroquianos, el ayuntamiento no vela por el interés general de la población.
Llega al cargo un nuevo cabildo y su presidente entra en complacencia con los intereses de poder regional y local y entonces todo se jode.
Chayo News
Entre las cosas que ignora el secretario de Educación Pública, profesor Melitón Lozano, -porque se las ocultan sus subalternos como la subsecretaria de Educación Básica y la directora Ixchel Hernández Moreno- es que el curso de Introducción a Tutores no tuvo el alcance ni el objetivo que primero le prometieron y luego le informaron.
La meta original fue fortalecer el adiestramiento de 4500 tutores; se publicó la convocatoria y se inscribieron menos de 300. Un porcentaje por debajo del 10 por ciento. Entonces se determinó abrir la convocatoria a todos los profesores, no sólo a la población originalmente objetivo, los que tienen una tarea específica y por la que reciben un pago extraordinario. Apenas llegaron a mil.
Ante ese escenario de rechazo apareció la coacción. Desde Educación Básica se instruyó a los supervisores para que obligaran a los profesores de nuevo ingreso a tomar el curso. Otra tarea más.
Los tutores son profesores con experiencia de por lo menos cinco años que tienen como objeto orientar a sus pares de nuevo ingreso. En este caso se rompió el objetivo para darle paso a una profesionalización de mentiras.
Visto en el contexto de la pandemia, el tema es muy grave. A la pérdida del año escolar, se suman acciones que no se realizan en los hechos, sino sólo en los papeles.
Si la educación es la principal palanca de desarrollo, Puebla sigue estando por atrás de 28 entidades.
Ociel Mora es miembro-investigador de Perspectivas Interdisciplinarias, AC (www.pired.org)
@ocielmora
Opinion para Interiores:
Otras Opiniones
-
 Alberto Jiménez MerinoFaenas comunitarias con sopa de piedra poblana
Alberto Jiménez MerinoFaenas comunitarias con sopa de piedra poblana -
 Rocío García Olmedo¿Es obvio?
Rocío García Olmedo¿Es obvio? -
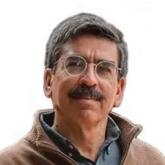 Víctor ReynosoDe regreso al siglo XX
Víctor ReynosoDe regreso al siglo XX -
 Pablo Ruiz MezaPensión Bienestar, fondo Infonavit y cobranza delegada
Pablo Ruiz MezaPensión Bienestar, fondo Infonavit y cobranza delegada -
 Luis Ochoa BilbaoLa estupidez política en Estados Unidos
Luis Ochoa BilbaoLa estupidez política en Estados Unidos -
 Juan Martín López CalvaFormación de ciudadanía en tiempos de crisis
Juan Martín López CalvaFormación de ciudadanía en tiempos de crisis -
 Jesús Horacio Cano VargasDel Super Bowl al arte de lo posible
Jesús Horacio Cano VargasDel Super Bowl al arte de lo posible -
 Antonio Tenorio AdameNo reelección de legisladores
Antonio Tenorio AdameNo reelección de legisladores
Anteriores

Es vicepresidente de Perspectivas Interdisciplinarias, A. C. (www.pired.org), organización civil con trabajo académico y de desarrollo económico de grupos vulnerables; y promotora de acciones vinculadas con la cultura comunitaria indígena y popular. Su línea de interés es la Huasteca y la Sierra Norte de Puebla.
