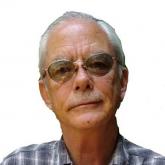“Poisson d´avril” o pez de abril
- Mario De Marchis
Yo soy capaz de reconocer los aspectos positivos de la influencia de las religiones a lo largo de la historia. Por ejemplo, les debemos la creación de calendarios racionales que tan útiles han sido, aunque sinceramente,
soy incapaz de recordar alguno más.
Isaac Asimov (1919-1992)
El April Fools' Day, que se puede traducir como “día de las bromas de abril” o “día de los inocentes”, conocido en Francia como el Poisson d'avril (o pez de abril) y el Pesce d'aprile en italiano, es un día dedicado a hacer bromas, que se celebra en Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos Polonia, Portugal, Brasil, Canadá y otros países. La tradición empezó en el Siglo XVI, cuando aún se celebraba el Año Nuevo desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril, pero en 1565, gracias al edicto Roussillon, el rey de Francia Carlos IX, hijo de Catalina de Medici, estableció que el Año Nuevo se trasladase al 1º de enero en todo el reino. Posteriormente, como parte de la reforma del calendario juliano, realizada por el papa Gregorio XIII y promulgada en 1583 por medio de la Bula Inter Gravissimas, la fecha del Año Nuevo se hizo extensiva a todo el mundo católico. La leyenda sugiere que muchos franceses en el Nuevo Mundo y las colonias protestantes estadounidenses tardaron en adoptar el nuevo calendario gregoriano, y siguieron celebrando el año nuevo desde el 25 de marzo hasta el 1º de abril. Por eso, los estadounidenses y los franceses de América eran considerados tontos, los "tontos de abril", y se empezó la tradición de hacer bromas con regalos inexistentes. Se conoce como “Pez de abril”, porque en esta fecha el sol deja la constelación de Piscis, como se marca en el Zodiaco.
Y esto nos permite introducir un rápido bosquejo para entender de donde viene el calendario que prácticamente hoy se utiliza en todo el mundo, el “Calendario Gregoriano”. Se llama Calendario porque en la antigua Roma el primer día del mes era llamado “Calendas”, mientras que normalmente el quinto día era llamado “nonas”, y el día trece o quince, dependiendo el mes, era nombrado “idus”. El primer calendario se atribuye a Rómulo, fundador de la Ciudad Eterna en el año 753 a.C., y era a base lunar, con diez meses, que daban un total de 304 días por año. Los meses se nombraban de la siguiente forma: el primero e inicio del año era “Martius”, en honor al dios Marte, dios protector de Roma; le seguía “Aprilis”, dedicado a Venus, llamada Afrodita en griego; “Maius”, Maya, diosa de la fertilidad; “Junius”, dedicado a la esposa de Zeus, Juno; “Quintilis” el quinto mes del año; ”Sextilis” es el sexto mes; “Septembris”, por ser el séptimo mes; “Octobris”, el octavo mes; “Novembris”, el mes noveno; y finalmente “Decembris”, el último mes del año. Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, introdujo dos meses más para alcanzar los actuales doce meses del año, para poderlo cuadrar con el “año solar” y se añadieron al final, después de diciembre, de tal forma que marzo seguiría siendo el primer mes del año, y los nuevos se llamaron “Ianuarius” en honor al dios de dos rostros, “Jano”; y “Februarius”, en honor a “Februs” o Pluto, dios de la purificación, que era la forma correcta de terminar el año, con ceremonias de purificación. Con los nuevos meses, el año pasó a tener 355 días. Sin grandes cambios, el calendario permaneció igual hasta la época de Julio Cesar, que encargó al astrónomo griego Sosígenes, en el año 46 a.C., hacer cuadrar las fechas con las cuatro estaciones del año, de la mejor forma posible. Las estaciones eran: “Ver”, nuestra Primavera; “Aestum”, el verano; “Autumnus”, el otoño y “Hiems” el invierno. El gran astrónomo calculó que en realidad el año solar era compuesto de 365 días y 6 horas, es decir un número fraccionario de días y es precisamente por esta característica que es tan difícil hacer un buen calendario. Lo que hizo fue añadir días a los meses, de tal forma que los meses impares contaban con 31 días y los pares con 30 pero este nuevo arreglo resultaba en un total de 366 días, de tal forma decidió quitar un día al mes de febrero, y así quedó con 29 días. Además, cada cuatro años se añadía un día más a febrero, entre el día 23 y 24, de tal forma que se llamó “bis sextus dies ante calendas martius” el “día dos veces sexto antes del 1ºde marzo”, el nombre de “Año Bisiesto” que tenemos hoy en día, dos mil años después de la “reforma juliana”. Tras la muerte de Julio Cesar y a petición de Marco Antonio, el mes Quintilius se renombró “Julius”, julio, en honor al gran general y cónsul Caio Julio César. Por cierto, tanto el nombre del rey ruso “Zar” como el del de Alemania, el “Káiser”, son derivados del nombre “César”, que heredaron también los posteriores emperadores romanos, como título imperial. A la muerte de César Augusto, sobrino de Julio y primer emperador de Roma, el Senado le dedicó el sexto mes del año al nombrarlo “Augustus”, agosto, en su honor. Al ser un mes par, tenía 30 días, pero para no hacerlo menos importante de julio, que contaba con 31 días, se le añadió otro día que se restó a febrero, quedando así de 28 días, y 29 en los años bisiestos como en la actualidad sigue ocurriendo. El problema surgió con el cálculo de la fecha de la Pascua cristiana que, dado que era una fiesta judía, se calculaba con el calendario lunar: por esto cada año cambia la fecha de la Pascua, dado que es el primer domingo después de la Luna llena, posterior al equinoccio de primavera. Simplificando un poco, se tenía que encontrar cuando había Luna llena después del 21 de marzo, y el domingo siguiente era la fecha del “Domingo de Resurrección”, la celebración más importante y central del cristianismo. El calendario juliano permaneció inmutado por casi mil quinientos años, honrando con esta hazaña la grandeza del extraordinario astrónomo griego.
Pero Sosígenes había cometido un pequeño error: al poner cada cuatro años un día más, era en realidad demasiado, porque el astrónomo griego había calculado que el año duraba 365 días y 6 horas, cuando en realidad dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.16 segundos, de tal forma que, después de siglos, se estaba moviendo la Pascua de la primavera al verano. Por lo tanto, en 1579 se conformó, por encargo de la Santa Sede, la "Comisión del Calendario", en la que destacaban los astrónomos Cristóbal Clavio, perteneciente a la orden de los Jesuitas y que era considerado el Euclides moderno, a quien Galileo Galilei requirió como experto para confirmar sus cálculos y a Luis Lilio, de gran reputación como médico, filósofo y astrónomo. La primera parte de la propuesta fue que al jueves (juliano) 4 de octubre de 1582, le sucediese el viernes (gregoriano) 15 de octubre de 1582, de tal forma, que diez días desaparecieron de plumazo, debido a que ya se habían contado de más en el calendario juliano. Algunas personas se quejaron de que “les habían quitado diez días de vida” y otros no supieron que hacer con los pagos mensuales, dado que, al desaparecer diez días, el mes de octubre de 1582, duró en realidad 20 días. Por otro lado, para reducir los años bisiestos, se intercalaba el día bisiesto cada 4 años, pero si el año era múltiplo de 100, no iba ha ser bisiesto, a menos que, fuese divisible por 400. Una solución sencilla y elegante que sin embargo logra que el calendario gregoriano tenga un error de sólo 16 segundos cada año, es decir un día cada 3,300 años, así que podremos vivir tranquilos por muchas generaciones más sin problemas de calendario. Lo interesante es que los astrónomos papales utilizaron el nuevo modelo heliocéntrico, que postuló Copérnico en la mitad del siglo XVI, por que era mucho más preciso y fácil de utilizar para realizar cálculos astronómicos que utilizando el modelo anterior, geocéntrico, es decir con la Tierra al centro del Universo; aunque la teoría copernicana sería condenada en 1616 por la Santa Inquisición como “una insensatez, un absurdo en filosofía y formalmente herética”. Es parte de la ironía de la historia que la teoría que permitió mejorar tanto el calendario, promulgado por la Iglesia y luego adoptada en todo el mundo, poco años despues será condenada como herética e insensata. ¡Pero así es la historia y esas son sus sorpresas y contradicciones!
En Gran Bretaña y sus colonias de América, se cambió hasta el año 1752, mientras que Rusia siguió con el calendario juliano hasta 1918 y Grecia lo mantuvo vigente hasta el año 1923, siendo así de los últimos países en adoptar el calendario gregoriano, que hoy rige en todo el mundo. Esto produjo algunos resultados simpáticos: en Inglaterra cada 23 de abril se celebra la muerte de Shakespeare y Cervantes ocurrida en 1616, aunque en España Cervantes murió el 23 de abril, porque ya regia el calendario gregoriano, mientras que el bardo inglés murió el 5 mayo, según el nuevo calendario; en Rusia la “Revolución de Octubre” ocurrió el 25 de octubre de 1917, mientras que en los demás países ya era el 7 de noviembre, así que para casi todos los demás países la “Revolución de Octubre” fue en realidad la “Revolución de Noviembre”.
La historia, como siempre, es mucho más interesante e increíble que la ficción ¿verdad?
Opinion para Interiores:
Anteriores

Ingeniero Químico de la UAEM, con maestría en computación del ITESM, Campus Morelos. Posteriormente cursó un Doctorado en Administración en el Programa del ITESM, Campus Ciudad de México y la Universidad de Texas en Austin.
Es profesor del ITESM, desde 1985.
Ha recibido en varias ocasiones la distinción de profesor mejor evaluado en el Campus Morelos, Ciudad de México, Monterrey y Santa Fe y en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia.
Es fundador del Campus Santa Fe, donde fungió como director de la División de Negocios y Posgrado.
Ha sido consultor en diferentes Instituciones, tanto públicas como privadas, tales como IMTA, GFT, la ONU-Méx, Línea Bancomer, Confitalia, Canacintra, Coparmex, Inophos e Infonavit, entre otras.
Es autor del libro “Yo, el Director” de Editorial Océano y fue reconocido por la revista “America Economía” como el segundo mejor libro de gerencia en español del 2010 y primero en Latinoámerica.
Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Administración de Empresas en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).