La propiedad del petróleo, mística histórica
- Manola Álvarez S.
La Reforma energética ha desatado las mayores controversias. Todas las fuerzas políticas han salido a expresar sus opiniones con la mayor vehemencia. Pareciera que cada uno está viendo una iniciativa diferente.
Los panistas encuentran que se trata de una Reforma pusilánime, que se quedó corta, miope y retrógrada; que no servirá para modernizar a PEMEX. López Obrador la ve como una traición a la patria y el robo del siglo por la entrega total del petróleo a las compañías extranjeras. Estas dos posturas eran totalmente predecibles. Cualquiera que hubiera sido el alcance de la iniciativa propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, las posturas de los opositores hubieran sido las mismas.
López Obrador tenía lista la campaña para volver a posicionarse políticamente. Su lema “defendamos el petróleo”. Esta iniciará con la concentración del 8 de septiembre y no sabemos hasta dónde llegará ni cuántos lo seguirán. Lo importante es conocer qué significa para los mexicanos la propiedad del petróleo.
En el periodo prehispánico ya se conocía el petróleo. Los indígenas lo habían visto en las chapopoteras y lo utilizaban como colorante, pegamento, con fines medicinales y a manera de incienso en ciertas ceremonias religiosas. El Rey era el dueño absoluto de las tierras. Tenía la propiedad originaria de éstas y, por ende, era el único autorizado para transmitir la propiedad de las mismas a las demás clases sociales: la nobleza, los sacerdotes y la comunidad.
En la época de la Colonia española se estableció el principio de que la propiedad del subsuelo correspondía a la Corona. Esto se fundamento en la bula del Papa Alejandro VI, Breve Noverint, expedida el 4 de mayo de 1493, la cual intentó resolver el conflicto entre los derechos de España y Portugal respecto a las tierras que se descubriesen.
En las Ordenanzas de Aranjuez dictadas el 22 de mayo de 1783 se establecía que las minas y los bitúmenes o jugos de la tierra (así llamaban al petróleo), eran propiedad de la Corona y que quienes quisieran explotarlos debían solicitar concesiones.
Esta legislación estaba vigente al consumarse la Independencia de México y cuando el 22 de diciembre de 1836 fue firmado en Madrid el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, los derechos pertenecientes a la Real Corona Española se consideraron como adquiridos por la Nación Mexicana.
Este régimen jurídico de la propiedad del subsuelo permaneció inalterable en el transcurso de los años hasta que Porfirio Díaz cometió el mayor atentado contra la Nación, una verdadera traición a la patria al expedir el Código de Minería o Ley de Minas el 22 de noviembre de 1884 su títere Manuel González. Este Código modifica de manera radical toda la legislación anterior al asimilar la propiedad del subsuelo a la del suelo. Establecía que todo lo que se encontrara en el primero, incluyendo desde luego el petróleo, era de la exclusiva propiedad del dueño del suelo, quien sin necesidad de denuncia ni adjudicación especial lo podía explotar y aprovechar. El 4 de junio de 1892, Porfirio Díaz promulga la Ley de Minería, que reafirmaba el principio de la propiedad del subsuelo como parte de la del suelo.
Dos años después fue expedida la Ley de Terrenos Baldíos, misma que suprimió el límite fijado por las leyes anteriores para que los particulares pudieran adquirir tierras. Esta ley y la de Colonización de 1893 fueron las que permitieron los acaparamientos de tierras y que vinieron a colocar el régimen de propiedad territorial en situación semejante a la propiedad romana: la de la propiedad absoluta, que de ninguna manera pude ser afectada por el poder público.
Los dueños de las tierras fueron norteamericanos e ingleses los que empezaron las exploraciones petroleras y lograron que Díaz expidiera la primera Ley petrolera de México el 24 de diciembre de 1901, misma que establecía que el propietario del suelo lo era también del subsuelo, que se podían explotar los terrenos nacionales, que el 7% de las utilidades eran para el gobierno federal y el 3% para el gobierno del estado donde se encontrara el petróleo, el 90% era para las empresas petroleras.
Las compañías petroleras tuvieron un constante enfrentamiento con los gobiernos mexicanos que trataban de limitar su actividad de despojo de nuestro petróleo. Fue hasta la Constitución de 1917, cuando los diputados constituyentes, desestimando las amenazas del gobierno norteamericano, reivindicaron para la Nación la propiedad del subsuelo, en el artículo 27 de la Carta Magna.
Mientras no se expidiera la Ley Reglamentaría del artículo 27, éste no podría entrar en vigor, por lo que las compañías petroleras usaron todo su poder para impedirlo. No fue sino hasta 1925 cuando Plutarco Elías Calles, después de hacer abortar una invasión a México, utilizando el contraespionaje, expide la Ley petrolera de 1925. Aquí empezó el problema de la retroactividad y después de muchos encuentros políticos y jurídicos, el gobierno tuvo que aceptar la exigencia de los propietarios con antecedentes sobre actos positivos realizados con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1917, quienes tenían derecho a que el Estado les otorgara concesiones confirmatorias por cincuenta años, prorrogables hasta por ochenta años siempre y cuando comprobaran que existía aún petróleo en el pozo. Posteriormente lograron que el plazo fuera sin limitación de tiempo, esto por determinación de la Suprema Corte de Justicia.
Por los desacatos a los laudos de las autoridades del Trabajo, el general Lázaro Cárdenas realizó la expropiación de las propiedades de las compañías petroleras, basándose en el artículo 27 de la Constitución. Para él, como para los constituyentes, lo vital era la propiedad de la Nación sobre el petróleo.
En la ley reglamentaria promulgada el 30 de diciembre de 1939 y publicada el 9 de noviembre de 1940 por Lázaro Cárdenas, se establece en el artículo 7, que podrán celebrarse contratos con los particulares, a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del gobierno federal los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que obtengan.
Este concepto fue prohibido en la Constitución por Adolfo Ruiz Cortines y lo ha retomado el Gobierno Federal en la iniciativa presentada. Y sobre él hay conceptos contradictorios como el de la doctora Miriam Grunstein, abogada en negociaciones y contratos de la industria petrolera, que considera que es obsoleto porque a ninguna compañía petrolera le interesa el dinero lo que ellas quieren es el hidrocarburo para distribuirlo y venderlo, o sea contratos de producción compartida, no de utilidad compartida O el de López Obrador que dice que estos contratos llevarán al saqueo de nuestra riqueza, que se les darán los mejores pozos que ya tienen detectados y que para obtener comisiones y por una gran corrupción se llevará a la quiebra a Pemex y las ganancias estarán en manos de los extranjeros y de los funcionarios corruptos.
Desde luego el lector debe tener la mejor opinión de una manera informada y responsable.
alvarezenriqueta@hotmail.com
Opinion para Interiores:
Otras Opiniones
-
 Carlos Figueroa Ibarra¿Erosión democrática y autocratización en México?
Carlos Figueroa Ibarra¿Erosión democrática y autocratización en México? -
 Fernando Manzanilla PrietoReforestación urbana, clave para el futuro de Puebla
Fernando Manzanilla PrietoReforestación urbana, clave para el futuro de Puebla -
 Eduardo TovillaEl mindfulness: la clave para una vida saludable
Eduardo TovillaEl mindfulness: la clave para una vida saludable -
 Cintia Fernández VázquezUna reflexión poselectoral en el mundo digital
Cintia Fernández VázquezUna reflexión poselectoral en el mundo digital -
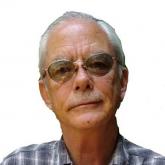 Gerardo Pérez MuñozLa cochina historia de Granjas Carroll
Gerardo Pérez MuñozLa cochina historia de Granjas Carroll -
 Raymundo Riva PalacioEl engaño del IMSS
Raymundo Riva PalacioEl engaño del IMSS -
 Román Sánchez ZamoraNosotros los de entonces… nos olvidamos
Román Sánchez ZamoraNosotros los de entonces… nos olvidamos -
 Facundo Rosas RosasCero impunidad, ¿qué significa?
Facundo Rosas RosasCero impunidad, ¿qué significa?
Anteriores

Licenciada en Derecho y en Ciencias Diplomáticas UNAM. Catedrática en la UNAM y en la UDLAP. Diputada en la L Legislatura del estado de Puebla.
Escritora y periodista.
